Santo Remedio. Una cartografía de la ética bajo el signo de Narciso. Marta Pascua Canelo.
SANTO
REMEDIO: UNA CARTOGRAFÍA DE LA ÉTICA BAJO EL SIGNO DE NARCISO
Marta
Pascua Canelo
(Universidad
de Salamanca, Salamanca, España)
 |
| Santo Remedio. Rafael Courtoisie. |
RESUMEN
El presente artículo explora, atendiendo a los
estatutos del paradigma de la Postmodernidad, las relaciones entre ética y
estética en Santo remedio (2006), del
uruguayo Rafael Courtoisie. Desde este planteamiento, se analiza la imbricación
entre los recursos narrativos y la particular visión de la realidad que se
despliega en el texto. Se trabajan, para este fin, nociones como
‘neonarcisismo’, ‘absurdo’, ‘simulacro’ e ‘indiferente moral’ para ofrecer una
lectura de la obra desde una mirada dirigida hacia el protagonista y defender,
pese a la banalidad imperante, un reencantamiento ético de la estética
postmoderna.
Palabras
Clave: Rafael Courtoisie; Postmodernidad; literatura uruguaya; ética y
estética, Narciso.
ABSTRACT
This
article aims to explore, regarding to the statutes of the postmodern paradigm,
the relationships among ethics and aesthetics in Santo remedio, by the Uruguayan Rafael Courtoisie. From this
approach, it is analysed the imbrication between the narrative mechanisms and
the particular sight from the reality displayed on the text. To this end, this
paper works with concepts as ‘neonarcissism’, ‘absurdity’, ‘simulacrum’ and
‘moral-indifferent’ in order to offer a reading from a look directed to the
main character and to defend, despite the prevailing banality, an ethical
reenchantment of postmodern aesthetics.
Keywords: Rafael Courtoisie; Postmodernism;
Uruguayan literature; ethics and aesthetics; Narcissus.
El
problema de la postmodernidad ‒afirma Fredric Jameson‒ “es a la vez estético y
político” (1996:85). De esta dualidad da cuenta la narrativa latinoamericana
producida por una hornada de autores que, desde los años 90 del siglo pasado,
conciben la literatura en función de los nuevos parámetros que rigen el mundo:
el imperio del neoliberalismo como nuevo orden global y sus modos de producción
y distribución, el impacto de las tecnologías de la información y la
comunicación y, como consecuencia, la hegemonía de la cultura de la imagen. Es
en este contexto donde se sitúa la obra del uruguayo Rafael Courtoisie (1958),
reconocido poeta, narrador y ensayista cuya literatura se muestra en sintonía
con los planetarios argentinos o los macondianos recogidos en la antología McOndo de 1996, que reivindica “una
Latinoamérica mestiza, global, hija de la televisión, la moda, la música, el
cine y el periodismo en el siglo XXI” (Noguerol, 2008:27), revelándose todos
ellos como firmes aliados de la cultura de masas, es decir, como integrados
—siguiendo la terminología de Umberto Eco—. Así, tal y como señalaba Fernando
Aínsa para la narrativa uruguaya de las últimas décadas, Courtoisie ha
acometido la tarea de “trascender lo cotidiano por la desmesura y el absurdo,
proyectar alegorías y mitos degradados desde la irrealidad y derivar
conscientemente de lo colectivo a una descolocación individual” (2008:39).
Para
atender a los saltos y derivas de esta propuesta narrativa, se trazará, a lo
largo de estas páginas, un recorrido por los espacios físicos y simbólicos de Santo remedio (2006), donde Rafael
Courtoisie sigue la estela delineada en Tajos
(1999) y Caras extrañas (2001), con
el objetivo de poner en diálogo los elementos propios de la estética posmoderna
con sus postulados políticos y sociales. De este modo, se pretenderá demostrar
que el autor de poemarios tan destacados como Orden de cosas (1986) o Cambio
de estado (1990), libros de cuentos como Cadáveres exquisitos (1995) y
otras novelas posteriores como Goma de
mascar (2008) no pretende sino realizar en Santo remedio una crítica de la condición posmoderna recurriendo a
los propios mecanismos y formas que configuran su estética.
DE LA RAZÓN AL ABSURDO: APUNTES
SOBRE UNA ÉTICA Y ESTÉTICA POSMODERNAS EN SANTO REMEDIO
No cabe
duda: Santo remedio es una narración
posmoderna, tanto por sus estrategias retóricas como por sus procedimientos
éticos. Rafael Courtoisie, uno de los escritores más destacados de la
literatura latinoamericana contemporánea, ha explorado en su obra “las
fronteras de un realismo sesgado y oblicuo, ensanchado hasta los límites del
absurdo” (Aínsa, 2008:35), operando sobre lo que Fernando Aínsa ha denominado
“una narrativa desarticulada” (2008), una narrativa difícil, tejida a través de
pliegues y repliegues del discurso. La novela, con focalización interna fija,
sigue las idas y venidas de Pablo Green, un sujeto de moralidad discutible que,
por diversos azares, termina convirtiéndose en un atípico asesino en serie que
acumula muertes arbitrarias aunque inducidas por situaciones que atentan contra
la ética, propias de una sociedad que se ha visto despojada de valores
humanitarios.
Este
argumento se constituye como la base para desplegar un modelo de escritura
atomizadaen la sucesión de los brevísimos capítulos que componen Santo remedio,
una novela fragmentaria y poliédrica que se sumerge en los males de la sociedad
a través del absurdo y la concatenación de acciones irracionales, ilógicas y,
con frecuencia, violentas, tal y como se percibe en diversos fragmentos que
reflejan este modo personal y único de aunar una ética y una estética
interdependientes, como por ejemplo:
Ta-te-ti, suerte pa-ra-ti.
Elijo el martillo. Me parece más humano que un arma de fuego. Le doy en la
cabeza a una de las viejas:
¡Crack! Empujo a la otra
vieja:
¡Crackkkkk!(2006:166)
Partiendo
de estas primeras consideraciones, no resulta difícil percibir lo lejos que se
encuentra esta literatura de los preceptos que manejó la Modernidad. Si este
movimiento se había sustentado en la idea de progreso y en la fe absoluta en la
razón, la Posmodernidad, definida por la RAE como “movimiento artístico y
cultural de fines del siglo XX, caracterizado por su oposición al racionalismo
y por su culto predominante de las formas, el individualismo y la falta de
compromiso social” surge tras el fracaso de las utopías y la desconfianza en
los grandes relatos (Lyotard, 1979). Esta corriente, que afecta a todos los
órdenes de la realidad, comprende un nuevo espíritu del hombre que “nace de la
deserción de lo político” (Lipovetsky, 2003:51). Gilles Lipovetsky señala que
la sociedad moderna era conquistadora y creía en el futuro, mientras que la
sociedad posmoderna no asimila el futuro a la idea de progreso (2003:9). La
Posmodernidad inaugura, por tanto, un período caracterizado por la falta de
asideros —políticos, religiosos, morales— y el desencanto generalizado, una
época en la que se desmitifica la idea de revolución, se disuelve la creencia
en el hombre nuevo y la sociedad se torna hacia un acerbo individualismo,
proclamándose lo que Lipovetsky ha llamado “la era del vacío” (2003), cuyas
máximas se pueden apreciar en el siguiente fragmento de Santo remedio:
A veces
tengo la sensación de que no estoy bien en ninguna parte. En realidad no
pertenezco a ninguna parte. Soy mestizo en todos lados. Soy gringo en todos
lados. No soy nada. Soy todo. Estoy verde, inmaduro, subdesarrollado. Todavía
no estoy preparado para la vida, pero la vida ya se me va: life goes away!” (2006:120).
En este
contexto, la propuesta de Rafael Courtoisie evoca esa cultura del malestar
alejada de los ideales revolucionarios de la Modernidad; esto se aprecia, por
ejemplo, en la reescritura que realiza del último discurso de Salvador Allende,
cuyas famosas palabras “Mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes
alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”
(1973) se convierten, siguiendo la lógica de la novela, en las siguientes: “Más
temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde llegue el vampiro
nuevo” (2006:181).
Desde
esta perspectiva, el ser humano posmoderno experimenta “un malestar difuso que
lo invade todo, un sentimiento de vacío interior y de absurdidad de la vida”
(Lipovetsky, 2003:76) que se encuentra en estrecha relación con la ausencia de
valores y de un pensamiento totalizador, como se advierte en secuencias como
esta:
—Entonces pedí otro Combo Alegría para mí.
Quiero ver la sorpresa.
—¡Bien! La
sorpresa es un ataúd con la cara del Dictador del Este impresa en la tapa y un
cornetín, para festejar su derrota.
—No me
entusiasma mucho esta sorpresa ‒declara Severa.
—A mí tampoco (2006:168).
La
cultura posmoderna advierte también un descentramiento de la idea de ‘verdad’ y
es tolerante, plural, multicultural, de manera que se desestiman los proyectos
colectivos y se produce un retorno a la mismidad que tiene como consecuencia la
germinación de un ‘neonarcisismo’ plenamente posmoderno. En este sentido,
adquiere toda su relevancia la construcción de Pablo Green, el personaje que
conduce la trama de Santo remedio.
Mientras
que la Modernidad, con todos sus planteamientos, se había identificado con el
mito de Prometeo, titán de la mitología grecolatina que roba el fuego a los
dioses para entregárselo a los humanos, aludiendo a esa idea de progreso para
el hombre, la Posmodernidad ha encontrado en el mito de Narciso su mejor
representación. Narciso, según la mitología, termina ahogándose en un arroyo
tras enamorarse de su propia imagen proyectada en el reflejo del agua, un
castigo que le habían impuesto los dioses por su actitud soberbia en el terreno
sentimental, condenándole así a la incapacidad de poseer el objeto de su deseo:
él mismo. El Narciso posmoderno o neonarciso solo puede mirar hacia sí mismo y
vive, por ello, encerrado en la subjetividad de su visión del mundo. Así
entendido, el hombre posmoderno, que percibe absorto, como Narciso, su reflejo,
ensalza el Yo en detrimento del Otro. Alma Barbosa ha señalado que este relato
mítico “simboliza, en el embelesamiento de Narciso frente […] a su propia
imagen, la tragedia de la mismidad alienada, dada su incapacidad de reconocer
la otredad” (2012:75), una condición encarnada en la figura de Pablo Green, a
quien podríamos considerar el neonarciso posmoderno de las letras uruguayas—“El
espejo de la cómoda me devuelve un rostro neutro, cargado de enigmas”
(2006:21), indica en cierto momento el personaje—, un individuo incapaz de
sentir, egoísta y deshumanizado, del que se vale Rafael Courtoisie para
establecer una ácida crítica de la humanidad proyectada en toda la novela y
condensada en fragmentos como el siguiente:
La mujer
murió de un infarto. La TV siguió funcionando.
En el
momento en que entró la policía y los médicos forenses, el cadáver estaba
disfrutando el capítulo 163 de Los
Simpson.
Liza se
había vuelto lesbiana. Marge fornicaba con un simio.
Homero
miraba un partido de baseball y tomaba cerveza. (2006:144)
En
consecuencia, la sociedad de la comunicación generalizada, convertida en un
títere movido por el entramado de los mass
media, ha asistido a la “erosión del propio principio de realidad”
(Vattimo, 1990:82), conduciendo a la alienación de los sujetos, preocupados
exclusivamente por su placer individual. Es esta situación la que Courtoisie
explora en la novela, con la que quiere responder a la entropía de la
humanidad—“El clima de este país es cambiante. Histérico. Neurótico como sus
pobladores. Nadie sabe a qué atenerse” (2006:25)— y su crisis de valores
mediante una escritura caótica y fragmentada que revela lo absurdo de su tiempo
y de una sociedad sin nada a lo que aferrarse, una sociedad que ha proclamado
“el fin del homo politicus” y ha
presenciado el “nacimiento del homo
psicologicus, al acecho de su bienestar” (Lipovetsky, 1986:51). Este homo psicologicus parece haberse
proyectado en Pablo Green, quien, acudiendo al inglés, señala: “I wanna get entertainment. I´m disappointed. I´m bored. Life has no sense […] I’d like to
enjoy my new toy. I actualy need fun” (2006:128), declaraciones que revelan
las absurdas motivaciones que impulsan los actos del personaje.
Desde
esta perspectiva, estrategias como el fragmentarismo, el empleo de técnicas
cinematográficas y audiovisuales a las que se han referido José Seoane Riveira
y Sheila Pastor respectivamente, la ironía, la parodia, los juegos
metaficcionales (1)
, la poética del ruido que ha percibido Borja Cano Vidal, lo grotesco o el
realismo sucio suponen los recursos idóneos para lograr la magnitud estética de
una obra que esconde un amplio arsenal crítico y una fuerte ética velada bajo
la “apariencia de inofensivo divertimento literario” (Arribas, 2008). En este
sentido, cabe advertir la configuración de un nuevo discurso “con un deseo de
subvertir las coordenadas racionales” (Noguerol, 2005:474) como consecuencia
del trasvase hegemónico de la razón y la ética prometeica al absurdo posmoderno
y la ética narcisista que fecundan esta propuesta narrativa, determinada por la
siguiente sentencia en cuyo sentido se concentran la mayoría de líneas de fuga
que aquí se han lanzado: “I´m Pablo
Green. This isn’t a novel. This is a
story told by an idiot” (2006: 178).
(1) Sirvan como ejemplo los siguientes
fragmentos:
En otra novela me voy a dedicar a esto: me convertiré
en un honesto ladrón de autos que mantiene a su mujer y sus seis hijos
pequeños. Chau asesino post—adolescente. Chau traumas y conflictos interiores,
maternales, lacanianos. Chau cuerpos que comienzan a descomponerse. Adiós
vacíos y náuseas existenciales. Sólo aventura. Pura aventura. (2006:155)
—¿Pibe? —Sí.
—Habla Onetti. —¿Cómo anda?
—No te metas con cosas serias. —Yo no me
meto con nadie.
—Sí, te metés. Parodiás. Satirizás. Te
reís de un mártir. Te reís de la desgracia ajena. Nombrás a Pinochet con una
ligereza que da pena. Te reís de Allende (2006: 181).
HACIA UNA NUEVA
CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO: MASS MEDIA, ARTIFICIO Y SIMULACRO
Hoy, más que nunca, la realidad está mediatizada. Rafael Courtoisie.
José Luis
Brea entiende la ciudad en la era de la cultura
RAM (2)
como una “pantalla poliédrica y multifocal que nos entreteje” (2007:98), como
“la constelación de las mil pantallas a través de las que el sujeto se apropia
de un escenario” (2007:98). Si bien señala Sheila Pastor que “en Santo remedio impera la imprecisión
temporal y espacial” (2015:29), siguiendo la idea de Brea se puede pensar en
esa imprecisión como un síntoma más de la cultura posmoderna que ha
reconfigurado los modos de entender el espacio. Es en este escenario
intervenido por las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales donde emerge
la nueva sensibilidad propia del individuo posmoderno que se rastrea en la
novela y a la que se refiere Courtoisie cuando señala que “las llamadas
autopistas de la comunicación y la andanada informática han percutido hasta el
punto de promover un cambio en el modo de sensibilidad” (2002:75).
Eduardo
Becerra ya afirmó en el prólogo de Ciudades
posibles que “Rafael Courtoisie es responsable de una narrativa que ha
explorado con lucidez la artificialidad de los nuevos paisajes urbanos y del
universo massmediático que nos rodea” (2010:21), y el mismo Courtoisie
indicaba, asimismo, en “Nueva narrativa y aldea global” que en el siglo XXI
aparecen formas alternativas de narrar la ciudad que integran “la insoslayable
irrupción de los llamados mass media como otro «lugar narrable», como un lugar
virtual con efectos en la realidad cotidiana” (2010:129). Solo desde esta
perspectiva cabe acercarse al espacio de Santo
remedio, donde se construye una
realidad mediada por el paisaje audiovisual que solo puede narrarse desde las
pautas que este escenario global ha impuesto. Así, la actitud receptora de
estimulaciones continuas que se le requería al espectador —ya que, como indica
Vattimo refiriéndose al cine, cuando “apenas se ha formado una imagen ya ha
sido sustituida por otra a la cual el ojo y la mente del espectador deben
adaptarse” (1990:139)— se ha trasladado ahora al lector de Santo remedio.
(2) Cultura_RAM.
Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica se
publicó en 2007, justo un año después que Santo
remedio.
De este
modo, la novela se construye en función de la ‘estética del videoclip’ o ‘estética del parpadeo’ (Courtoisie,
2002:71), fusionándose su gramática, por tanto, con la de los medios
audiovisuales, de manera que se conforma una narrativa donde “el desorden, lo
fragmentario, la disolución de las fronteras entre géneros configuran un ‘modo
poético’ de razonar” (Montoya, 2007:893). Así, cobra sentido la fugacidad con
que se suceden los fragmentos de la novela, que cuenta con mayor número de
capítulos que de páginas ‒252 frente a 190‒ y cuyas divisiones parecen
relacionarse con los cambios de escena del cine, tal y como se puede apreciar
en los siguientes fragmentos:
46
Me dan
un pantalón.
Me dan
una camisa.
Me dan un par de zapatos usados.
Me dan un analgésico.
Me dan de alta.
47
Me robaron la billetera. Las llaves del
apartamento de mamá. El cinturón.
48
Le pido
al portero que me entregue su copia de la llave. El portero bufa. Está medio
dormido.
—Jesús
—le explico, le prometo, lo tiento—después bajo alguna cosa para usted de parte
de mamá.
—Como
quiera, coño —responde.
49
Lleno la
bañera de agua caliente. Le pongo un chorro generoso de champú. El agua hace
espuma. Me sumerjo.
—¡Ahhh!
Qué
alivio.
Estoy
lleno de moretones (2006:39).
Hacia la
configuración de este nuevo discurso narrativo emergente y mediatizado apuntaba
Francisca Noguerol cuando señalaba en “Narrar sin fronteras” lo siguiente:
En los
últimos años, la tecnología de la información ha pasado a ser un motivo
literario fundamental. La desnaturalización de un tiempo que se ha vuelto
presente continuo por recoger momentos desconectados entre sí, el asedio
informativo de canales simultáneos y la aparición de una sensibilidad zapping
—poco dada a las explicaciones exhaustivas y dispuesta a recibir la información
a retazos— nos hablan de una sociedad suspendida en la hiperrealidad, donde lo
virtual suplanta a lo verdadero y en la que triunfa el simulacro. Como
consecuencia, numerosas novelas giran en torno al tema de la multiplicidad
informativa (2008:31).
En la
misma línea de apreciación crítica se sitúa Eduardo Becerra cuando afirma que
“el zapping, la publicidad, los
videoclips y la navegación por el ciberespacio mediatizan nuestra percepción
del mundo y generan relatos caracterizados por la fragmentación, la
discontinuidad y la multidireccionalidad” (2010:20), características todas
ellas que se hacen presentes en Santo
remedio, un relato fraccionado y plural en el que se dan cita tanto
cibercafés, Internet o Google,
Internet.
Google.
«Enfermedad terminal»
Buscar.
Aparecen demasiadas entradas. Millones. No
tengo ganas de leer.
Me aburro.
Me canso.
Me
harto. Me asusto.
Apago la computadora (2006:61)
haciendo referencia a lo que Mark Poster ha llamado
“la segunda edad de los media”, marcada no solo por el cine y la televisión,
sino también por las tecnologías propias de la web 2.0 —que permiten la
interacción de los usuarios—, como el nuevo lenguaje de la tecnología (“«caca.
@» dice la pared, con esa a como firma, con esa a encerrada, presa,
informática, reclusa, vendida al oro de los bytes”) y la naturaleza misma de
los medios de comunicación audiovisuales:
Show de noticias. 8 p.m.
La Alcaldía de la ciudad ha decidido dejar la estatua del Prócer
en su estado actual, al menos temporalmente, comunicó el vocero municipal.
[…]
PLANO
MEDIO: Estatua del Prócer.
ZOOM.
PRIMER PLANO: Caballo.
PRIMERÍSIMO
PLANO: Prócer.
—¿Un Prócer con cabeza de caballo y un
caballo con cabeza de Prócer? — inquiere un periodista en la pantalla a un
funcionario de bigotes y corbata negra.
—No tenemos otra solución. Componer el
monumento ecuestre para dejarlo tal como estaba significaría una erogación
enorme. En este momento la Alcaldía de la ciudad tiene otros asuntos urgentes
entre manos, problemas urgentes que atender, otras prioridades.
—¿Cómo cuáles?
—Niños desnutridos, tullidos enfermos.
Seguridad en las calles. Tenemos el proyecto de ubicar dos mil cámaras en
puntos estratégicos de la ciudad. Así evitaremos nuevos actos de vandalismo y
estaremos en condiciones de prevenir algunas acciones antiterroristas o
antisociales.
La imagen del noticiero muestra otra vez la estatua
del Prócer.
Una
paloma blanca se posa en el cuello del caballo de bronce.
El ave
defeca.
Unos
escolares, conducidos por su maestra, ríen. Se burlan.
La cámara
congela la imagen(2006:61-62).
Esta
secuencia revela a la perfección la nueva forma de narrar que se viene
trazando, que tiene que ver con lo visual y la cultura imperante de la imagen y
que impregna toda la obra de Courtoisie. Así, la presencia de los mass media es
constante en la novela, donde se insertan continuamente secuencias de los
informativos, lo que genera dificultades para distinguir los distintos niveles
de realidad. De este modo, los ‘shows de noticias’ se constituyen como un
elemento mediador del espacio que viene a desestabilizar los planos de la
realidad, puesto que, como ya señalara Jameson, “los telediarios se estructuran
exactamente como seriales narrativos” (1996:216), aludiendo a la configuración
de una nueva esfera pública con el “surgimiento del nuevo ámbito de la realidad
de la imagen, a la vez ficcional y fáctico” (1996:216), lo que ha ocasionado el
“declive y la obsolescencia de categorías como «ficción»” en favor de la
hibridez genérica que predomina en la literatura posmoderna.
Atendiendo
a esta omnipresencia de los medios de comunicación a lo largo de la novela,
José Seoane ha señalado que
los
informativos entreverados en la narración que aparecen intermitentemente en Santo remedio cumplen, además de un
papel en el relato fragmentado y los puntos de vista, otra realidad, una
historia paralela que se superpone y mezcla con la narrada en primera persona
por el protagonista:la visión exterior de la novela, la imagen que una realidad
alucinada devuelve de una historia narrada a golpe de imágenes (2015:129).
Por
consiguiente, los fragmentos de la historia narrados a través de la pantalla de
televisión y su progresiva tendencia al absurdo ponen en tela de juicio los
órdenes de la realidad, destruyendo la inmovilidad de las fronteras entre
realidad y ficción que había sostenido la Modernidad y haciendo que se tambalee
el pacto de verosimilitud que se había establecido en la novela con la
narración en primera persona de Pablo Green. Al mismo tiempo, la obra ejerce
una crítica sobre la injerencia de los medios en los individuos, pudiéndose
apreciar ambas consideraciones en fragmentos como el siguiente:
Show de noticias. 9 p.m.
Un grupo de revoltosos tomó por asalto una heladería céntrica9.
Mientras las fuerzas del orden arribaban al lugar, los indeseables lograron
repartir miles de cucuruchos de fresa, crema y chocolate entre el vecindario y
los paseantes.
Se
cree que…
—¡Apaga
esa estupidez! —ordena Madame Louise— La televisión no deja que los seres
humanos se comuniquen.
Obedezco
(2006:94).
A esta
nueva posición frente al territorio dela realidad se refiere Jesús Montoya
cuando asevera que “los narradores más jóvenes del Sur de América en los años
noventa plantean de diferentes modos la experiencia posmoderna de nueva
percepción de la realidad y la historia mediada por las imágenes audiovisuales”
(Montoya, 2013:236). En este sentido, la obra de Rafael Courtoisie explora los
entresijos de la conciencia del sujeto posmoderno mediada por el exceso de
información al que se ve sometida en la red de conexiones que configuran su
entorno. Siguiendo, entonces, la lógica de la Posmodernidad, la realidad
cotidiana y los acontecimientos narrados en Santo
remedio devienen en el triunfo de lo que Baudrillard bautizó como
‘simulacro’ (Montoya, 2013:235). En este contexto, el teórico francés determinó
que era preciso “pensar los mass media como si fueran […] una especie de código
genético que conduce a la mutación de lo real en hiperreal” (1978:58). Esta
hiperrealidad, entendida por Umberto Eco como la “falsedad auténtica” y
proyectada en el seno de la sociedad líquida que propone Zygmunt Bauman, se
esboza en el discurrir de la novela unida a las ideas de ‘espectacularización’
y de ‘artificio’. Desde este planteamiento, y teniendo presente que “el
espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre
personas mediatizada por imágenes” (Debord, 1967:1), adquiere relevancia la
siguiente noticia que anuncia el show informativo y sus posteriores efectos:
Show de noticias. 3 p.m.
Las autoridades de la ciudad han decidido elevar a seis mil el
número de cámaras de circuito de TV video que vigilarán durante veinticuatro
horas las calles, plazas, estadios y otros sitios públicos. Con la medida se
pretende brindar mayor seguridad a la población y enfrentar, valiéndose de la
más alta tecnología, el crimen organizado. (2006:89-90)
Las
consecuencias, por ende, de este acto, pensando en esta sociedad
desnaturalizada y anárquica por la que transita la novela, no podían ser otras
que las que muestro a continuación:
Desde que
están instalando las cámaras de vigilancia en las calles han aparecido cientos
de nudistas espontáneos, hombres y mujeres que exhiben sus partes pudendas y
corren como locos por las avenidas para salir en TV.
Lo dijeron
en Show de noticias.
El
Presidente está furioso (2006:101).
Así, la
imagen que proyecta esta reacción, más propia del mundo animal que del hombre,
carente absolutamente de cualquier tipo de raciocinio, despide el reflejo de
una humanidad enferma y anestesiada por el flujo de los mass media, una sociedad que nos obliga a pensar, de nuevo, en esa
pérdida de valores y en la desconfianza en el progreso del hombre y la fe en la
razón de la que hablábamos en el capítulo anterior.
La misma
idea parece asomarse en la ilustración de la portada que diseña Desirée Rubio
para Lengua de trapo. En ella, la figura en primer plano de una mujer proyecta
una sombra que no se corresponde con aquello que se presenta como la imagen
real. La aparente bala que sostiene esta mujer se convierte, en su proyección,
en un vaso que contiene una píldora; por su parte, el rostro de la mujer se
revela en la silueta bosquejada como el de un hombre. Asimismo, la píldora
resaltaen el carácter indefinido de la sombra, dada la precisión de su contorno
y su diseño en color. Este hecho hace que la píldora —que se encuentra, además,
en el centro de la ilustración— destaque por encima del resto de elementos,
induciendo a que el espectador centre su mirada en ella. Que la vista se detenga
en este detalle no contribuye sino a sugerir, ya desde la portada, dos aspectos
fundamentales de la novela: esta idea de simulacro, de jugar con la realidad y
la apariencia, que atraviesa toda la obra, y la importancia de los
medicamentos, tanto como símbolo de una sociedad narcotizada y anestesiada por
el paisaje de los medios —“Voy en la nube de oscuridad blanca producida por esa
luz radiante y poderosa” (2006:15), o “No sé qué estoy haciendo. Me mareo.
Estoy confuso. Todo se nubla, es hermoso, transparente” (2006:158)—como por la
recurrencia continua a las pastillas en tanto en cuanto suponen el mecanismo
idóneo para ejercer una violencia pasiva sobre los cuerpos que conduce a la
muerte, lo que se hace patente en los siguientes fragmentos:
No. No
puedo. Bajo la pistola. No puedo. No puedo ver sangre. Soy un flojo. Débil.
Cobarde. Cagón.
Al fin,
bajo la pistola y alzo la jeringa.
Inyecto
directo en la vena. Morfina. Mucha. Suficiente. Demasiado (2006:102).
Le inyecté
cinco mililitros de Verixal directo por el pico de la botella. Jesús, a la
segunda copa, no va a sentir el universo (2006:111).
El doctor
Candem se inclina para tomarles el pulso. Aprovecho. El doctor Candem está de
espaldas.
Le inyecto
dos mililitros de Laxodil directo en la yugular (2006:126).
Tras todo
lo referido en el presente capítulo, parece constatarse que la indefinición de
un espacio referencial que presenta la novela no implica un abandono de la
presencia del espacio, sino que supone una derivación de la hegemonía del
espacio físico al terreno de lo simbólico, desplegándose así una nueva noción
del espacio arbitrada por el imperio de los patrones que rigen la
Postmodernidad. En este sentido, el imaginario proyectado por las nuevas
tecnologías y los medios audiovisuales adquiere tanta relevancia en la sociedad
del simulacro como el componente físico del paisaje urbano, que ha visto
diluida su supremacía en favor de los flujos electrónicos que median la esfera
de la realidad contemporánea y por efecto de la “superabundancia informativa”
(Courtoisie, 2010). Si Courtoisie habla de una “corrosión de la percepción
tradicional del espacio urbano” (2010:136), ha sabido llevar a la práctica en Santo remedio esta reflexión de origen
crítico. Así pues, este contexto que se ha trazado se constituye como el único
capaz de fraguar una personalidad como la de Pablo Green, que se pretenderá
desentrañar en las siguientes páginas.
PABLO GREEN O LA REACTUALIZACIÓN DEL INDIFERENTE MORAL
Gladis
Villalba señala en su artículo “El mito de Narciso en Kierkegaard y Lipovetsky”
que “otros rasgos del Narciso posmoderno lo constituyen la imposibilidad de
sentir y el vacío emotivo” (2008:9). Estas circunstancias parecen concentrarse
en la figura de Pablo Green, un individuo asqueado, desencantado de su tiempo y
carente de empatía que focaliza sus acciones en la conquista de su propio
bienestar, sin prestar atención a la otredad. No obstante, tras estos primeros
síntomas de una personalidad egoísta y frustrada, la visión del mundo de Pablo
Green esconde no solo un recorrido por la cultura del malestar que revela los
trastornos de nuestro tiempo, sino también, y especialmente, una cartografía de
aquello que podríamos considerar una ética del bien personal y subjetiva como
respuesta a una sociedad que ha fracasado.
Teniendo
en cuenta estas consideraciones, el protagonista de Santo remedio, que más que un hombre se considera un “ser viviente”
—“No hay nada para comer. Nada aceptable. Nada que pueda ser digerido por un
ser viviente en mis condiciones” (2006:33)—ha recuperado en su construcción
identitaria la tradición onettiana del ‘indiferente moral’, posicionándose como
una reinvención de personajes como el famoso Jorge Malabia (3) y situándose a medio camino
entre el héroe y el antihéroe. Fernando Aínsa ya apuntó que la “nueva narrativa
uruguaya […] prosigue en lo esencial las líneas estéticas inauguradas por Juan
Carlos Onetti (1909) y Felisberto Hernández (1902)” (2008:35), profundizando en
la “postura deliberadamente «descolocada» y marginal (si no marginada) del
«hombre sin fe ni interés por su destino», definido por el propio Onetti”
(2008:35). De ahí que Pablo Green se distinga por una falta de moral
humanitaria cuando comete homicidios sin ningún tipo de justificación, como
sucede con el asesinato del trompetista, a quien mata sencillamente porque su
música le causa molestia.
Ahora
bien, no todos los homicidios de Pablo Green se identifican con un
comportamiento injustificado —aunque, por supuesto, sí censurable—. Este es el
caso del ejercicio de la eutanasia sobre Eleonora Green, su madre enferma de
cáncer —“En el quinto piso, apartamento diez, moraba mi madre antes de que yo
decidiera acabar con su sufrimiento” (2006:19)—, o del homicidio del portero, a
quien, pese a haber indicado previamente que le “importa un carajo la violencia
doméstica” (2006:109), sí reconoce haber matado como consecuencia de su
comportamiento:
—Pero
este edificio ya se parece a un cementerio. También mataste a Jesús, el
portero.
—¡Yo no
lo maté!
—¿Ah,
no? ¿Quién lo mató? ¿Quién inyectó Verixal en la botella de grapa?
—El
Verixal lo puse yo. Pero no lo maté. Lo mataron los golpes.
—¿Qué golpes?
—Los que
le daba a Manuela, su mujer (2006:121).
En la
misma línea se ubican las muertes del doctor Candem, inducida por su condición
de estafador que intenta lucrarse de la enfermedad convirtiendo a la medicina
en un negocio, la del médium Portillo por usurero —“Esta vez son veinte mil. ‒
¿Por qué subió tanto? ‒ La inflación. La crisis bancaria. Los desfalcos. Los
préstamos del Fondo Monetario Internacional. Hay interferencias magnéticas con
el Otro Lado… Todo hace que el precio suba” (2006:187)— y la de Madame Louise,
una pitonisa que también quería el dinero de Eleonora Green a cambio de
ofrecerle consuelo espiritual—“Hablé mucho con Eleonora y al final de los
finales, la convencí de que me firmara un poder total a mí. Ella me cedía todo
y yo le hacía un trabajo de religión para curarla, para quitarle el dolor”
(2006:92)—. De este modo, Pablo Green se va
(3) Protagonista de varias obras de Juan Carlos Onetti,
entre las que se encuentran Juntacadáveres,
Para una tumba sin nombre o el cuento “Presencia”.
ejercitando en el arte de matar con “creciente
desenvoltura e indiferencia” (Aínsa, 2008:48) puesto que, como ya señalara
Borja Cano, es
ese «Uno
contra Todos», individuo posmoderno que ejerce violencia sobre los Todos hasta
alcanzar el poder sobre ellos, pero no en su forma extrema, sino tan solo en la
concerniente a su edificio, en el que acaba consiguiendo someter todos los
cuerpos adyacentes al suyo, aunque es el propio el que jamás consigue dominar
(2016:730).
Con todo,
el universo interior del personaje, determinado por la indiferencia moral
respecto a la violencia que él mismo profesa, presenta una dicotomía con el
panorama social que le asedia y del que denuncia los males que lo asolan. Si en
un primer momento se mostraba indiferente frente al mundo que le rodeaba,
—Buen
día —dice la vecina
No le
contesto.
—¿Cómo
está su mamá?
No le
contesto.
—¿Sigue
enferma?
No le
contesto.
—Le dije
que se tenía que cuidar…
No le
contesto.
—¡Lo que
tiene es delicado!
No le
contesto.
—No se
cura con aspirina. No le contesto.
—Tiene
que cuidarse.
No le
contesto.
[…]
Cierro de
golpe la puerta del ascensor (2006:23)
va a ir señalando posteriormente las injusticias de
su realidad espacio-temporal, tal y como se puede apreciar en los siguientes
ejemplos:
La
patrulla acribilla a un muchacho de unos catorce años.
Saltan los sesos (2006:28).
Una
multitud trata de linchar a un hombre que quiso abusar de un niño. Lo tienen
acorralado.
El hombre
está vestido de forma muy elegante. Traje gris, camisa blanca, corbata de seda,
portafolios de ejecutivo.
El
hombre se ha refugiado en el interior de una sucursal bancaria. […]
Los
guardias tratan de mantener alejada a la multitud.
Llueven
las piedras.
La madre
del niño clama venganza. Muestra las uñas. […] Está como loca. La muchedumbre
procura forzar las puertas del recinto. Muchos ríen, eufóricos. […]
Más allá,
sentado en un banco de la plaza, el niño de diez años apenas solloza. Está
solo. Completamente solo. Abandonado de todos.
Todavía
tiene los pantalones bajados (2006:41).
Da
marcha atrás. Pasa por encima del cuerpo tirado de la vieja. La vieja se dobla
como un muñeco, como si fuera otro maniquí […]. La anciana queda despanzurrada.
El driver asoma la cabeza. Comprueba que la
vieja está inmóvil.
Por si
acaso, acelera y le pasa de nuevo por encima. […]
Viene la
policía. Viene una trulla militar. Viene un travesti. Vienen dos monjas. Se
aproxima una maestra y un grupo de escolares de entre seis y siete años. […]
Tres de ellos portan na pancarta que reza: «Debemos amar al prócer».
Dos
escolares miran el maniquí con el enorme falo en forma de misil incrustado en
la entrepierna. Los demás, todos los demás, incluso la maestra, observan, se
diría que alegres, el cuerpo aplastado de la vieja sobre el pavimento
(2006:130).
Esta
realidad ecléctica en que se mueve Pablo Green ha propiciado el derrumbe de una
moral categórica y dogmática, por lo que la novela ejerce una crítica tanto a
las instancias hegemónicas de poder político y económico, con la violencia y
los abusos de poder que practican (la patrulla militar que acribilla a un
muchacho de unos catorce años —p. 28— o la dictadura neoliberal del consumo,
representada por la empresa Mac Meat de comida rápida que tanto daño causa al
estómago del protagonista), como a los individuos de a pie, completamente
alienados y sumidos en el sistema, que tienen también su parte de culpa
respecto a la crisis del sistema de valores por no hacer frente a un orden que
asfixia su capacidad de juicio y su conciencia ética.
Así
pues, Rafael Courtoisie, como otros tantos autores posmodernos, evidencia en Santo remedio su “indiferencia hacia las pasiones ideológicas y las
militancias clandestinas y vuelca su compromiso, de índole más ética que
política, hacia otros temas” (Bruña Bragado, 2010:1357) de proyección global
como consecuencia del imperio neoliberal, manifestando un giro desde los
postulados políticos revolucionarios que dominaron en la Modernidad hasta la
exhibición del doblegamiento de la ética bajo la soberanía del poder económico
y los medios de información y comunicación. En este sentido, el humor ácido con
que se tratan todas estas cuestiones en la novela se transforma, como ha señalado
Aínsa respecto a la narrativa desarticulada del Uruguay de comienzos de siglo,
“en el arma corrosiva con la cual se desnudan los tics, tópicos y personajes
arquetípicos de la sociedad. Un humor que denuncia los abusos del poder, la
burocracia, las inercias y rutinas de una realidad fracturada y viviseccionada
con un frío escalpelo”, puesto que se constituye como uno de los intersticios
que plantea la Postmodernidad para remendar las grietas y fisuras de una
sociedad con fuertes secuelas del horror de la dictadura.
De
acuerdo con lo anterior, el planteamiento de la novela no promete soluciones
unívocas al conflicto de la nueva moral que se ha gestado en la Postmodernidad,
pero tampoco se muestra indiferente; propone una actitud de denuncia, por encima
de todo, de la violencia, promoviendo un retorno a los valores éticos que
contraviene a la idea dominante de tolerancia, puesto que en el terreno de las
relaciones humanas no todo vale, y menos en América Latina, donde las
desigualdades y la presencia de una violencia alimentada por el biopoder (4) (Foucault, 1976) están a la
orden del día por su circunstancia de territorio relegado de la historia, de la
economía y de los centros de poder (Bruña Bragado, 2010). Esto es algo que
Pablo Green tiene, sin duda, muy presente:
«Apliqué
a más de seis trabajos».
Ese
verbo, aplicar, no me gusta. Mejor: «Me postulé» o «me anoté» o «me ofrecí».
Pero no:
«apliqué».
Aplicar
es una palabra del inglés, metida en el paupérrimo mundo, incrustada en las
necesidades de los que habitan en países pobres que todavía parlan, falan, spregan, platican, la
música larga del idioma español (2006:88).
Por
último, no me gustaría perder la oportunidad de señalar un tema que se dispone
en la novela cargado de simbolismo: los lentes de sol. Pablo Green encuentra
estos lentes en el cuarto de su madre y “luego de unos instantes forman parte
de la expresión de [su] cara” (2006:21). Así, este Narciso posmoderno se
esconde tras los lentes, que funcionan como una defensa ante el mundo, para
opacar la visión de la realidad caótica de su tiempo, mediada no solo por las
tecnologías de la información y la comunicación sino también por los lentes, a
cuyo respecto indica el personaje:
Se puso
nublado otra vez.
Maldición.
Quería
lucir mis lentes de sol.
Me los
dejo puestos igual, aunque no veo del todo bien. Hay detalles que no distingo.
Pero los lentes son elegantes. No voy a quitármelos sólo porque se nubló.
Me gusta
cómo quedan. Me gusta mi cara con esos lentes oscuros. Los siento como una
defensa. Como un escudo en la intemperie. Me protegen de lo que veo (2006:24).
Sin embargo, los lentes terminan siendo sustraídos
por dos ladrones, un enano y un gigante —en sintonía con el absurdo que prevalece
en la novela—, de tal manera
(4) Término acuñado por el filósofo francés Michel
Foucault para referirse al ejercicio de “explotar numerosas y diversas técnicas
para subyugar los cuerpos y controlar la población” por parte de los Estados.
que, junto con los lentes, desaparece también
cualquier escudo que pudiera hacer frente a la invasión del mal.
AQUÍ ESTÁ: HAPPY END
Con el propósito de trazar una nueva mirada sobre Santo remedio, se han desplegado a lo
largo de estas páginas algunas de las cuestiones que resultan pertinentes a la
hora de hablar de la configuración de una ética intervenida por los modos y
formas de la Postmodernidad, donde priman el narcisismo, la alienación de los
sujetos como consecuencia de los mass
media y la indiferencia moral. En este sentido, el título de este capítulo,
tomado de la frase con que cierra la novela, supone la mayor de las ironías:
Aquí
está: happyend.
Ahora,
en el mundo, no hay más que alegría.
Tras un
largo discurrir del absurdo plagado de violencia, Pablo Green pide a los
lectores —¿o deberíamos decir mejor ‘lectoespectadores’ (5)?— que disculpen sus malas
acciones (Forget my bad actions, please.
Forgiv’em), apelando así a la piedad. Esto demuestra que, pese a la
deserción de cualquier componente racional, el personaje es consciente del mal,
aunque no presenta ningún tipo de arrepentimiento y confía en la omisión de sus
actos con su huida a Suecia. De este modo, aunque Pablo Green no sufre ningún
tipo de condena por sus crímenes, el narrador afirma lo siguiente: “El cielo se
está poniendo oscuro. Pero en el centro del cielo, una aguja de claridad rasga
las nubes y llega hasta aquí, ilumina una pequeña parcela donde los colores se
hacen intensos, vivos, respiran” (2006:190).Este fragmento, de marcado carácter
lírico, evidencia que sí se plantea una posibilidad de escapar del mal y la
violencia mediante la confianza en el advenimiento de tiempos mejores para el
hombre que pasarán por la recuperación de una ética fuerte cuyos primeros
destellos ya se quieren vislumbrar.
Partiendo
de esta lectura, se esclarece que en Santo
remedio opera una repolitización enmascarada o, mejor dicho, un
reencantamiento ético de la estética posmoderna que apelaba a la
despolitización de un arte que se había insertado, predominantemente, en la
esfera de lo lúdico para ofrecer, por tanto, una lectura política de la
realidad en una obra que dirige su primer plano hacia el ámbito de lo banal.
Concluimos, por ello, afirmando que Santo
remedio se constituye como una de
(5) Término acuñado por el escritor y crítico español
Vicente Luis Mora para referirse a “aquel receptor de una forma artística
compuesta por texto más imagen” (2012: 19) en el contexto de la cultura del
presente, donde el discurso literario se ve atravesado por el pensamiento en
imágenes característico del sujeto contemporáneo.
las obras más relevantes de la última narrativa
uruguaya en la medida en que ha sabido ejercer una crítica de la condición
posmoderna recurriendo a los propios mecanismos que la configuran.
BIBLIOGRAFÍA
Aínsa, F. (2008). “Una narrativa
desarticulada desde el sesgo oblicuo de la marginalidad”, en Jesús Montoya
Juárez y Ángel Esteban (eds.), Entre lo local y lo global. La narrativa latinoamericana
en el cambio de siglo (1990-2006).
Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 35-50.
Allende, Salvador. “Último
discurso”, Santiago de Chile, Radio Magallanes, 1973, 11 de septiembre.
Arribas, Rubén A. “Santo remedio, Rafael
Courtoisie” en Aviones desplumados,
2008, 3 de diciembre. Recuperado de
https://avionesdesplumados.blogspot.com.es/2008/12/rafael-courtoisie.html
(acceso el 18-04-2018).
Barbosa Sánchez, A. (2012). “El
arquetipo mítico de Narciso en la cultura posmoderna” en Inventio, nº 15,75-83.
Baudrillard, J. (1978). Cultura y simulacro. Barcelona:
Editorial Kairós.
Bauman, Z. (2007). Tiempos líquidos. Barcelona: Tusquets.
Becerra, E. (2010). Ciudades posibles. Arte y ficción en la
constitución del espacio urbano, Eduardo Becerra ed. Madrid: 451.doc.
Brea, J. L. (2007). Cultura_RAM. Mutaciones de la cultura en la
era de la distribución electrónica. Barcelona: Gedisa.
Bruña Bragado, M. J. (2010).
“Ética y estética tras el desafío postmoderno en la literatura
latinoamericana”, 200 años de Iberoamérica (1810-2010): Congreso Internacional:
Actas del XIV Encuentro de
Lationoamericanistas Españoles, Santiago de Compostela: Universidad de
Santiago de Compostela, 1349-1359.
Cano Vidal, B. (2016). “El ruido
es un arma cargada de violencia: estruendo y agresión en Santo remedio de Rafael Courtoisie” en Castilla. Estudios de literatura, vol. 7,714-734.
Courtoisie, Rafael. “Crisis o
vigencia de los géneros narrativos: literatura transgénica, transgenérica,
transmediática” en Desafíos de la ficción,
Eduardo Becerra coord. Alicante: Universidad de Alicante, (2002): 67-76.
Courtoisie, R. (2006). Santo remedio. Madrid: Lengua de trapo.
Courtoisie, Rafael. “Nueva
narrativa y aldea global” en Ciudades
posibles: arte y ficción en la constitución del espacio urbano, Eduardo
Becerra coord. Madrid: 451 Editores, 2010.
Eco, U. (2004) [1964]. Apocalípticos e integrados. Barcelona:
Debolsillo. - (1986). La estrategia de la ilusión. Buenos Aires: Lumen.
Foucault, M. (1989). Historia de la sexualidad. La voluntad de saber. vol. 1. México D.
F.: Siglo XXI Editores.
Gladis Villalba, D. (2008). “El
mito de Narciso en Kierkegaard y Lipovetsky” en Revista de Estudios en Ciencias Humanas, nº 5.
Jameson, F. (1996).Teoría de la postmodernidad. Madrid:
Editorial Trotta.
Lipovetsky, G. (2003). La era del vacío. Barcelona:
Anagrama.
Montoya Juárez, J. (2007). “Ni
apocalípticos ni integrados: medios audiovisuales en tres narradores del sur de
América” en Revista Iberoamericana,
vol. LXXIII, nº 221, 887-902.
Mora, V. L. (2012). El lectoespectador. Barcelona: Seix
Barral.
Noguerol, F. (2005). “Rafael
Courtoisie con los cinco sentidos” en La literatura hispanoamericana con los
cinco sentidos: Actas de la Asociación
Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, Eva Valcárcel López ed.
A Coruña: Universidade da Coruña, 473-481.
- (2008). “Narrar sin fronteras”
en Entre lo local y lo global. La
narrativa latinoamericana en el cambio de siglo (1990-2006), Jesús Montoya
y Ángel Esteban eds. Madrid: Iberoamericana-Vervuert.
Pastor, S. (2015). “Santo remedio o la lógica de la
realidad” en Perífrasis, vol. 6, nº
12,26-35.
Poster, M. (1995). The Second Media Age. Cambridge: PolityPress.
Seoane Riveira, J. (2015).
“Estrategias cinematográficas en la narrativa de Rafael Courtoisie. Los casos
de Goma de mascar y Santo remedio” en Philobiblion. Revista de
literaturas hispánicas, 125-138.
Vattimo, G. (1990). La sociedad transparente. Barcelona:
Ediciones Paidós.
Marta Pascua Canelo
(Universidad de Salamanca, Salamanca, España)
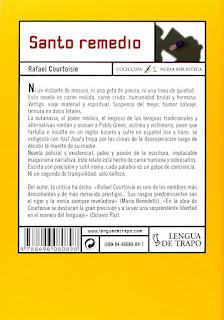 |
| Santo Remedio. Rafael Courtoisie. |



Comentarios
Publicar un comentario